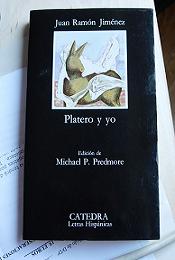- No te asustes, Estrella. Es una mujer inofensiva. La encontré, asustanda, tras un árbol, dice llamarse Sara.
Ramón, con una gran piedra entre las manos, chorreando agua, adelantó a la mujer del paraguas amarillo que caminaba muy despacio, pasó por delante de mí, me quitó las riendas de los rocines y se adentró en el túnel con ellos.
- Hola, me llamo Estrella. -Ofrecí mi mano a la mujer.- Tu nombre es Sara, ¿no?
Cuando vi su cara de cerca pude comprobar, con horror, que brillaba como el acero inoxidable, que era como una cara de plata.
- Así es como me llamaba mi hermano. -me contestó con voz de sonámbula.
- ¿Dónde está tu hermano? ¿Te perdiste?
- Dice que vive en una cueva, -replicó Ramón a distancia mientras daba follaje a la caballería-, que hay cerca de aquí. Por lo visto le sorprendió la tormenta cuando buscaba algo para comer.
- Entonces, ¿vives sola?
- Sí. Viví con mi hermano hasta que murió. Luego, me escapé a la montaña...
- Estrella, esta pobre mujer necesita ropa seca. Y seguramente tomar algo caliente le vendrá bien. Busca algo entre tu equipaje que le pueda servir.
Ramón encendió el candil a gas. Por fin se veía en aquel túnel siniestro de piedra ceniza y charcos. Busqué entre mi equipaje algo que no le quedara demasiado grande a esa mujer tan escuálida. "Ven conmigo", le dije, y me la llevé a un lugar un poco apartado de Ramón.
Mientras se cambió de ropa, hice de perchero.
- Trae. Trae el paraguas, yo lo cuido mientras tanto. -Recelosa, se resistía. Cuando comprobó que si lo dejaba en el suelo se mancharía, me lo entregó.
- Vivía en el pueblo en una casa junto a mi hermano. Pero mi hermano murió y... los hombres del helicóptero me perseguían... -Parecía que deliraba.
Yo tenía más curiosidad por ver su cuerpo que por lo que decía, tan incoherente. Cuando oí caer al suelo el húmedo sobretodo con el que cubría su cuerpo, miré de reojo. ¡Qué espanto! No parecía humana. Su cuerpo estaba tan tiznado de plata como su cara. Movía sus brazos, piernas, cuellos,... con la dificultad del Caballero de la Armadura Oxidada.
- Devuélveme mi paraguas -me dijo en cuanto acabó de recogerse el pelo. Se lo di.
Nos sentamos a la improvisada mesa que preparó Ramón en una especie de galería formada en medio del túnel, donde preparaba una sopa de sobre. Un pequeño refugio de montaña que hacia un gran servicio a los viajeros. Seguía lloviendo pero los rayos y truenos habían cesado. Sara cogió la botella de agua y, con mano temblorosa, se la llevó a la boca. Bebió durante un rato.
- Hacía una semana o más que no bebía. Estaba seca. -Dijo cuando se sació.
- ¿Con los ríos que hay por aquí no has bebido agua? -pregunté.
- Es un agua mala, no se puede beber.
- ¿No? -dije incrédula.
- ¿Porqué crees que estoy así? -señaló su cara tiznada de plata.
- ¿Por el agua? No me lo puedo creer.
- Pues, créaselo.
- ¿No puedo creerme que por beber agua, alguien pueda metalizarse? A lo mejor si me lo explicas...
- Aquí cerca hay una mina de plomo, no? -dijo Ramón. Repartía la sopa en cuencos.
- Así es, señor. La mina de plomo es causa de nuestra enfermedad, pero no la única.
- No encuentro la relación entre la mina de plomo y el agua. Ya sabes, mi cejotas, que dejé la escuela a los catorce años.
- La mina de plomo está al lado del río del que bebemos agua la gente en el pueblo. -Dijo Sara cuando terminó la sopa. Se la veía mucho más animada.- El plomo, eso es lo que oí decir a mi hermano, despide unas sustancias que se esparcen por el aire y caen al río, a los campos... Usted, Estrella, se extraña de que no beba agua de lluvia o de los arroyos. ¿Porqué cree que no bebo esa agua? Porque también está contaminada por el plomo.
- Nunca oí decir que las sales del plomo produjeran esa reacción. -Intervino Ramón.- Conocía los problemas gástricos, pero lo que cuentas que te pasa a ti es algo insólito. Tiene que haber algo más. Otra sustancia. Tiene que estar mezclado con neodimio, u otro elemento similar, para que resulte tan pernicioso.
- Puede ser. Es posible... -admitió.
- Oye, Sara, ¿porqué bebiste esa agua si sabías que era mala? -Preguntó Ramón.
- Durante siglos nuestros antepasados bebieron ese agua con plomo y comieron las hortalizas que daban sus huertas sin que nunca les pasara nada. Y así fue durante muchos años de mi existencia...
- ¿Alguien quiere tomar un té? -interrumpí cuando acabamos de comer.
- Yo, sí. -contestó Ramón.
- Es rojo? -Preguntó Sara. Asentí con la cabeza-. Entonces beberé agua, -dijo.
- ¿No tomas té porque no te gusta o hay otras razones? -pregunté.
- En mi pueblo existe la creencia de que el té rojo facilita el asentamiento del plomo en las células. También el café. Nosotros nunca tomamos ese tipo de bebidas.
- Y ¿qué tomáis, entonces?
- Ahora, nada. Antes, infusiones de tallo del lirio amarillo.
- ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo el agua no te ponía el cuerpo de plata?
- Exacto. Nunca pasó nada cuando condimentábamos nuestros guisos con la flor del lirio amarillo y preparábamos nuestras infusiones con el tallo.
- Y si eso es así. ¿Porqué dejasteis de utilizar esa planta? ¿Desapareció? -Ramón, con su inseparable navaja albaceteña, cortaba rodajas de la sarta de chorizo que se comía con pan.
- Peor que eso. Ahora, esas flores que nacieron de forma natural en el bosque, tienen dueño.
- ¿Qué dices? ¿Cómo es eso? -pregunté, incrédula.
- Un día llegaron unos hombres en helicóptero, empapelaron el pueblo con pasquines de prohibición, "al que pillemos cogiendo una, le cortamos la mano", decía la leyenda, recogieron todas las flores y volvieron a desaparecer en el helicóptero.
- ¿Y qué pasó? ¿Qué volvieron?
- Antes de que los lirios florecieran de nuevo llegaron al pueblo unos hombres vestidos con ropa de camuflaje y armas a la espalda y se quedaron para vigilar el bosque. Tuvimos que acostumbrarnos a cocinar sin la flor del lirio amarillo. Renunciamos a nuestras infusiones. Pronto empezamos a sentirnos enfermos. Nos dolía el estómago, la tripa, las piernas,... las digestiones eran interminables, la orina cambió de color. Y, también nuestra piel. Fue adquiriendo un tono metalizado. Pero es que, lo mismo que le estaba pasando a nuestra piel, le ocurría al hígado, a los músculos, al páncreas,... Los órganos se iban endureciendo hasta que llegaba el día en que la rigidez les paralizaba. Y moríamos.
- ¿Nadie denunció lo que allí estaba ocurriendo?
- Sí, pero sin éxito. Los dueños de las flores son muy poderoso. Supieron callar las voces denunciantes. A unos, comprándoles y regalándoles flores; y, otros, los que no podían comprar, acabaron muriendo, como decían los periódicos, "en extrañas circunstancias". Ese fue el caso de mi hermano que era mecánico de coches. Un día, cuando trabajaba en los bajos de uno, cayó una grúa encima y le aplastó.
- Y a ti, ¿porqué te persiguen?
- Porque soy la única persona con la enfermedad que está libre. Cuando se descubrió que nuestros problemas de salud comenzaron cuando dejamos de comer el lirio amarillo, nos obligaron a beber agua embotellada y no dejaron sembrar los campos. Pero ya era tarde. El mal estaba hecho. Murió mucha gente y los que no murieron están recluidos en una especie de cárcel, como si fueran apestosos leprosos, escondidos a miradas ajenas para que no estalle el escándalo.
- Todo por unas flores que nunca interesaron a nadie. ¡Madre mía! -exclamé.
- Tú, Sara, ¿porqué crees que los hombres del helicóptero se llevan esas flores? -preguntó Ramón que, por fin, había dejado de comer y ponía azúcar a su té .
- Nunca lo dijeron, salvo que tenían dueño. Antes que ellos, vinieron unos jóvenes de una universidad americana. Dijeron que querían catalogar toda la flora autóctona del lugar. Se fueron y poco después llegó el helicóptero. Mi hermano oyó hablar una vez al Alcalde con uno de los hombres del helicóptero. Hablaban de medicamentos.
- ¡Ah! Ya entiendo -dijo Ramón-. Alguna multinacional descubrió que esa flor era beneficiosa para algo... como algún medicamento o algún producto de belleza... Registró la patente cumpliendo con todos los requisitos legales, llenó los bolsillos de los gobernantes de turno... Al fin y al cabo, sacrificar un puñado de personas con el gran beneficio que supone para otras muchas, los privilegiados del Primer Mundo, es pecata minuta.
- Y ¿pueden hacer eso? ¿Una flor que siempre creció sin dueño en el campo, una flor de la que durante siglos se beneficiaron las gentes de esta zona, de pronto puede venir alguien y decirles que a quien pillen cogiendo una flor le cortan la mano? -Pregunté indignada.
- Es más de lo mismo. Lo de siempre. Llegan las multinacionales a los lugares donde está la materia prima y la extrae hasta esquilmar la zona y arruinar a los lugareños. Ocurrió en Ecuador que con la extracción de petróleo, contaminaron los ríos y los campos y les dejaron sumidos en la más absoluta pobreza. Fíjate, Estrella, en la cantidad de ecuatorianos que hace años llegaron a España. Ocurre con la contaminación atmosférica con óxido carbónico y otras sustancias de efecto invernadero. El cambio climático y la previsible subida de las temperaturas tienen sus más inmediatos efectos negativos en África, que se desertiza a pasos agigantados. Sin agua, sin sembrar sus tierras, sin pasto para el ganado... imposible sobrevivir allí dentro de unos años. Ocurre con las grandes empresas pesqueras que con sus grandes barcos llegan por mar a los rincones más recónditos del mundo a extraer toneladas de kilos de peces al día hasta extinguir los caladeros de peces, único alimento, en muchos casos, de las gentes que viven por allí. Ocurre. Y, desgraciadamente, ha ocurrido siempre. Las civilizaciones dominantes se llevan todo lo que pueden de los dominados o más débiles. Así ha sido a lo largo de la Historia, con los fenicios, los romanos, los españoles, los ingleses, belgas, franceses, norteamericanos... por poner unos ejemplos.
- ¡Qué horror! Estamos acabando con todo. Me da vergüenza. Los seres humanos, los únicos animales capaces de pensar... Y, ¿para esto? ¿Para destruir la vida en el planeta Tierra y morir, como el Séptimo de Caballería, con las botas puestas?
- Sí, Estrella. Si algo imprevisto no lo remedia, ese es nuestro fatal destino.
- Y, Sara... ¿Qué podemos hacer por ella? -La miré. Entonces me di cuenta de que, recostada contra la pared, se había quedado dormida abrazada a su paraguas.
- Tal vez podamos llevarla hasta el Castillo de Abuelolandia. Aunque no podamos salvarla, al menos, le haremos más agradable la vida.
- Muy buena idea. -le dije abriendo estrepitosamente la boca.- ¡Uf, qué sueño me ha entrado! Creo que yo también voy a dormir un rato.
Con las colchonetas y sacos de dormir preparamos una gran cama donde dormimos los tres hasta el día siguiente. Nos despertaron los cantos de los pájaros con su trajín matutino. Desayunamos, Ramón repartió follaje y agua entre los caballos y levantamos el tenderete. Por más que insistimos en que Sara se viniera con nosotros, se negó de plano. Aferrada a su paraguas amarillo nos dijo.
- Esta es mi tierra, entre estos riscos, castaños y hayedos, siento que formo parte de ellos. Mi sitio está aquí. Y, además, en mi cueva me espera un corzo herido que, en este momento, creerá le he abandonado.
Entendimos y respetamos su deseo de seguir su vida en aquella serranía. Pero había algo que seguía rondando mi cabeza, había una pregunta que quería hacerle desde que la vi avanzar bajo la lluvia.
- Sara, ¿podrías responderme a otra pregunta? La última, te lo prometo, -le dije.
- Por supuesto. Si puedo, responderé con mucho gusto.
- Cuando te vi en la boca del túnel, me sorprendió el intenso color amarillo de tu paraguas, en contraste con tus ropas, descoloridas por el uso. Durante el tiempo que has estado con nosotros he observado que siempre estás en contacto con el paraguas, incluso has dormido con él. Seguro que lo haces por algo que tiene una explicación...
- En el pueblo existe una creencia. Tocar algo de color amarillo, es como una vacuna que paraliza el avance del plomo en nuestro cuerpo.
- Muy bien. Ahora entiendo lo del color amarillo. Pero, ¿porqué un paraguas?
- ¡Oh, por nada especial! Mera coincidencia. Alguien se lo dejó en la montaña y yo me adueñé de él. Eso es todo.